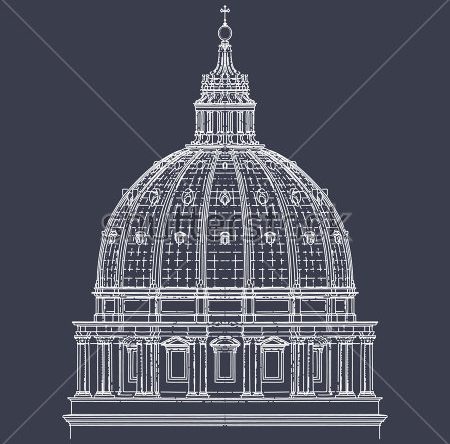Por Guy Fawkeslein. Dominus Est.
Todos hemos pasado alguna situación en que nos gustaría cambiar, es decir, no nos sentimos cómodos con lo que vivimos, y pensamos que debemos dar un paso más, un paso adelante.
En la vida espiritual ocurre lo mismo: constantemente hemos de ir dando pasos en nuestra conversión personal. Por el bautismo hemos abandonado nuestra condición de pecado, de hombre viejo. Por las aguas bautismales hemos sido sepultados con Cristo y restituidos a la gracia, a la vida nueva con Él. Pero no es menos cierto que la vida cotidiana puede hacernos creer lo contrario, puesto que a pesar de que hemos sido liberados del pecado original, la concupiscencia ha inclinado nuestra naturaleza hacia el mal.
Entonces ¿cómo entender esta dicotomía? ¿Somos justos y pecadores al mismo tiempo? A esto último debemos responder rotundamente no, puesto que la gracia y el pecado no pueden convivir simultáneamente. Gracia y pecado son como el agua y el aceite.
A la base de la vida nueva esta la participación sacramental en el misterio de la muerte y resurrección del Señor. El bautismo nos ha injertado en su cuerpo, de ahí que con razón podemos decir que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y que, por tanto, nosotros somos miembros de su cuerpo, piedras de su templo. Pues bien, si esto es así no podemos pensar que todo lo que atañe al cuerpo de Cristo sea ajeno a nosotros o que simplemente sea un mero ejemplo estimulante para la vida. No. Todo lo que atañe al cuerpo humano de Cristo repercute en los miembros de su místico cuerpo, es decir, la Iglesia en general y cada cristiano en particular.
Miremos, por un momento, el cuerpo glorioso del Cristo resucitado. Es un cuerpo transformado pero que conserva las llagas de la Pasión. Cada cristiano, por el bautismo, recibe los dones de la inmortalidad y de la divinización, es decir, participa de la condición gloriosa de Cristo, pero a la vez, conserva las marcas de los clavos, los azotes y la lanza. De este modo, a pesar de la nueva condición del cristiano, éste no se ve exento del ataque del pecado, porque los estigmas de Cristo fueron por nuestros pecados, es más, Cristo se ha hecho carne de pecado (cf. Rom 8,3; 2 Cor 5,21). Por tanto, también los cristianos llevamos, no el peso del pecado, que ya fue cancelado, sino las huellas del pecado. Por eso, y con toda razón, en la vida nueva de los regenerados en Cristo el pecado es una realidad presente pero no por ello destructiva, ya que nuestra vida ha sido recreada en Cristo y el pecado podemos evitarlo (cf. Gn 4, 7) y cuando lo hacemos, dice el Concilio de Trento, se convierte en causa de mérito para nosotros (Decreto sobre el pecado original, cap. 5; sesión V).
De este modo vemos como entender la aparente dicotomía entre gracia y pecado en nosotros y de cómo el hombre no es justo y pecador a la vez. Pero hay un aspecto que no podemos soslayar: la necesidad de resistir las embestidas del pecado, o lo que es lo mismo, vivir en gracia de Dios. El cristiano tiene que tener claro este deseo fuerte en su vida siguiendo las inspiraciones del salmo 26 que dice “tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro” o aquel salmo 42 “como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío”. En Dios, y solo en Dios, debe el cristiano poner su pensamiento y su amor. Ciertamente, tendrá que servirse de las cosas de este mundo para poder vivir, pero éstas deben ser valoradas en tanto en cuanto me posibiliten mi camino de santidad y de amor a Dios y al prójimo (cf. Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola, 23).
En la conocida como “Revolución de los cadetes” acaecida en Polonia en noviembre del 1830 contra el dominio ruso, el pueblo polaco enarboló un lema que más que un grito de guerra fue una confesión de fe del alma de un pueblo que hasta hoy quiere ser fiel a su tradición y no duda en hacer frente al imperialismo ideológico de género y al sentimentalismo “buenista” de quienes quieren acelerar la aniquilación del Occidente cristiano. Tal lema patriótico rezaba así: «Amamos la libertad más que cualquier otra cosa en el mundo, y la religión católica más que la libertad». El levantamiento fue finalmente aplastado por el ejército ruso en la batalla de Ostrołęka y en la batalla de Varsovia.
Este lema polaco no ha pasado de moda a lo largo de estos casi 200 años y puede ilustrar, bastante bien, la tesis de este artículo. Amar la libertad no es cualquier cosa sino amar el mayor don que Dios puede habernos otorgado. No se trata de una libertad política o civil o garantizada por los ejércitos. Es una libertad, al contrario, que anida en lo más íntimo del alma. Es el espíritu humano el que goza de este don de la predilección divina.
Hoy, más que nunca, los católicos hemos de volver a hacer nuestros estas palabras para no perder nuestra libertad de creer, de orar y de amar al Dios único y verdadero. Son muchos los frentes que atacan nuestra fe, que ponen en peligro nuestra libertad de ofrecer un culto agradable a Dios. Los católicos vivimos hoy bajo la dictadura y la presión del lobby LGTB, del lobby abortista, del lobby animalista; en definitiva, los patrocinados por la agenda de la ONU que discurre paralela a la de Francisco – según reciente declaración de Mons. Marcelo Sánchez Sorono, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias y de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales -.
Pero no estamos en tiempos de lamentos. Eso es para los pusilánimes. En esta hora de la historia el catolicismo ha de armarse de la fuerza que le viene de lo alto y confiar más que nunca en Dios. Pero no podemos obviar que nuestro peor enemigo es el pecado y, por tanto, su autor, el demonio. Y con este lastre hemos de aprender a vivir. El pecado es la más radical resistencia para abrirnos a la gracia y por tanto vivir en plenitud la libertad de los hijos de Dios.
Vivir en gracia de Dios conlleva detestar el pecado y rechazarlo por completo, para vivir en la verdadera libertad de los hijos de Dios. Otro gran paso como consecuencia del bautismo: la libertad. El pecado es lo único que esclaviza, la santidad es lo que libera. La libertad de un cristiano radica, precisamente, en su relación con Dios. Quien pone a Dios en el centro de su vida, acaba relativizando todo lo que le ata a este mundo. Quien cifra toda su existencia en hacer lo que agrada a Dios, es verdad que se granjeará el desprecio del mundo, pero habrá ganado grandes cotas de libertad y desasimiento de todo lo terrenal. Hemos de despreciar, por tanto, todo lo que suponga una merma en la libertad adquirida tras el bautismo, esto es, el pecado y cualquier posibilidad del mismo.
Ojalá que poco a poco tomemos conciencia de nuestro bautismo y vivamos con fidelidad los dones que Dios nos ha regalado en la vida nueva. El bautismo nos da la capacidad de transparentar a Cristo en el mundo, por tanto, nuestra oración debe dirigirse a pedir la gracia de ser fieles y coherentes con este don tan maravilloso. De este modo, amaremos nuestra libertad pero más aún a la religión católica, la única que, como experta en humanidad, nos da las pistas para vivir en la auténtica libertad de los hijos de Dios.
Guy Fawkeslein. Dominus Est
*permitida su reproducción mencionando a DominusEstBlog.wordpress.com